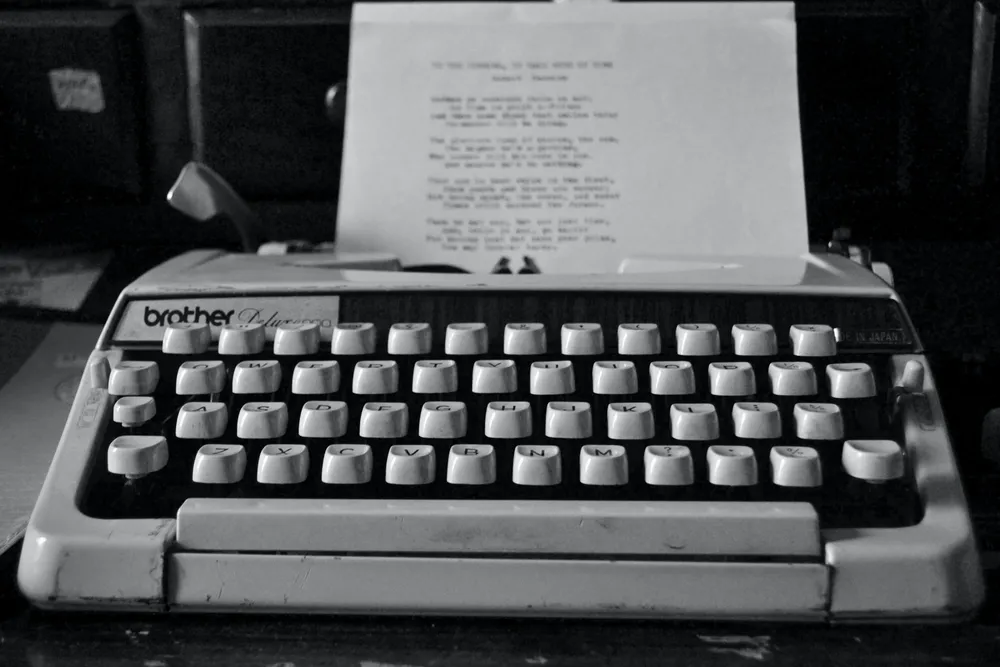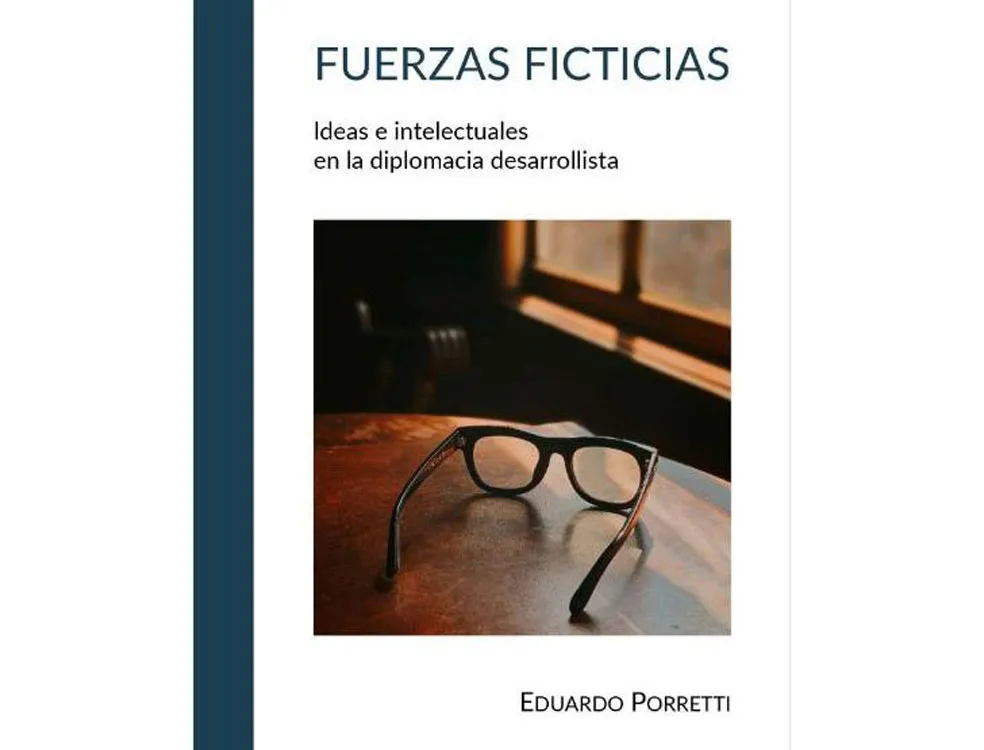Valeria Elías
Literatura28/12/2025Ariel Giacardi. Nací el 19 de diciembre de 1968, un jueves que, según recordaba mi madre, fue uno de los días más cálidos de aquel verano. Seguí la carrera de Profesorado y me dedico a la docencia de nivel secundario. En 2015 decidí estudiar una carrera universitaria, y me recibí de Contador Público en 2019. Tengo tres hijas hermosas y un compañero de vida que amo sin condiciones.

McCain Foods y Arcos Dorados anunciaron en Balcarce el lanzamiento de la segunda edición del Desafío de Agricultura Regenerativa. Tras el éxito del primer Desafío de Agricultura Regenerativa, y como cierre de un año marcado por el compromiso con los objetivos globales de sustentabilidad, ambas compañías presentan una nueva edición de su concurso dirigido a productores de papa en el país.

Grupo Hotelero Albamonte (GHA) anuncia la llegada de la marca hotelera Days Inn a Sierra de La Ventana. Con este arribo, suma una de las marcas más importantes del mundo de la hotelería a esta zona del sudoeste de la Provincia de Buenos Aires ya que la misma cuenta con más de 2200 establecimientos a nivel mundial, a la vez de formar parte del porfolio de Wyndham Hotels & Resorts, la cadena más grande del mundo con 9300 hoteles distribuidos en 24 marcas.

Los típicos recuerdos de las vacaciones como los imanes, llaveros, gorras y remeras empiezan a quedar en un segundo plano a la hora de comprar los típicos souvenirs de viajes. Así lo manifiesta la comunidad viajera argentina que empieza a inclinarse por objetos o productos gastronómicos característicos de los lugares que visita.

TBSA firmó un acuerdo de colaboración con la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA) con el objetivo de trabajar de manera conjunta en la consolidación del proyecto Distrito Energético de Vaca Muerta, una iniciativa clave para el desarrollo ordenado y sustentable de la actividad hidrocarburífera. El convenio fue suscripto por Sebastián Cantero, CEO de TBSA, junto a Rodolfo Games, presidente de APIA, y Guillermo Guassardi, vicepresidente de la entidad.

La Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) celebra sus 35 años de trayectoria, un hito que destaca el trabajo continuo de la Institución para fortalecer la producción agrícola del país y consolidar una industria innovadora, competitiva y comprometida con la sostenibilidad agropecuaria.

El panorama empieza a mostrar señales alentadoras para 2026. La Tour, el nuevo desarrollo de Branson Real Estate en Alvear y Ayacucho, se inscribe entre los proyectos que anticipan un año con movimiento, inversión y una renovada apuesta por la calidad urbana en Buenos Aires

La compañía líder mundial de actividades cierra un año de grandes logros con un crecimiento de 94% en reservas de actividades respecto al 2024 y más de 200 mil nuevos clientes a través del canal B2B

Hernán Colmenares
Teatro03/01/2026Se trata de la obra “Sobre el daño que causa el tabaco” de Antón Chéjov, dirigida por Marcelo Allasino, con asistencia de Valeria Díaz, e interpretada por César Maldonado, que iniciará su recorrido con la función que inaugurará la temporada estival en el Teatro Municipal Abel Santa Cruz de Miramar y continuará, luego, con una serie de cuatro funciones en la reconocida Sala Liberart de Mar del Plata. También se presentará con dos funciones en Necochea.

Panamá. En el marco de sus políticas de Responsabilidad Social Empresaria, TBSA, junto a su matriz TBSA Latam, concluyó recientemente su participación en una clínica de fútbol desarrollada en Panamá, una iniciativa orientada a la inclusión social y al fortalecimiento de valores a través del deporte.